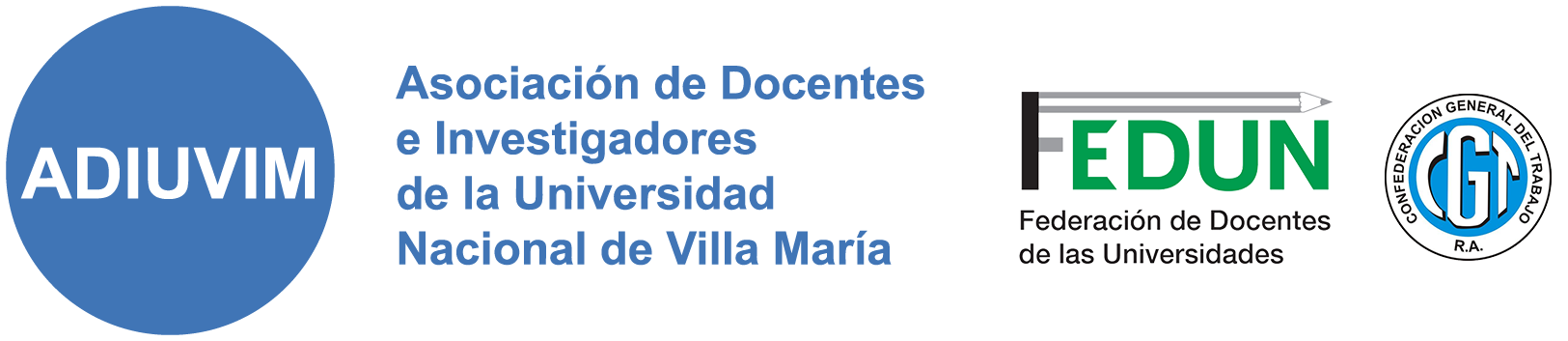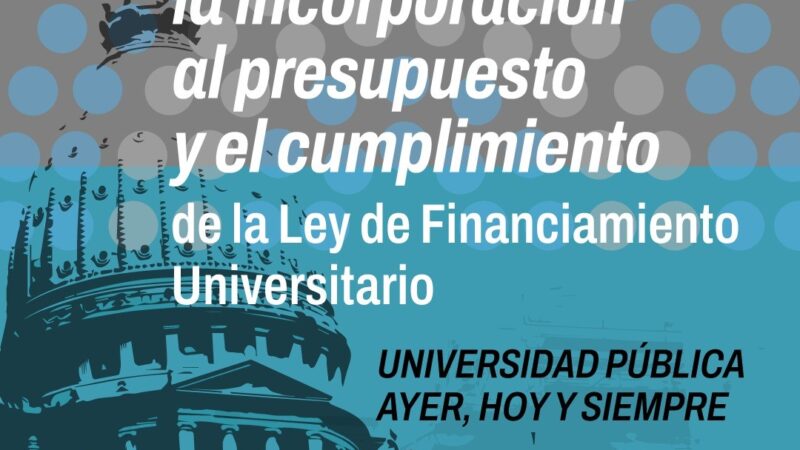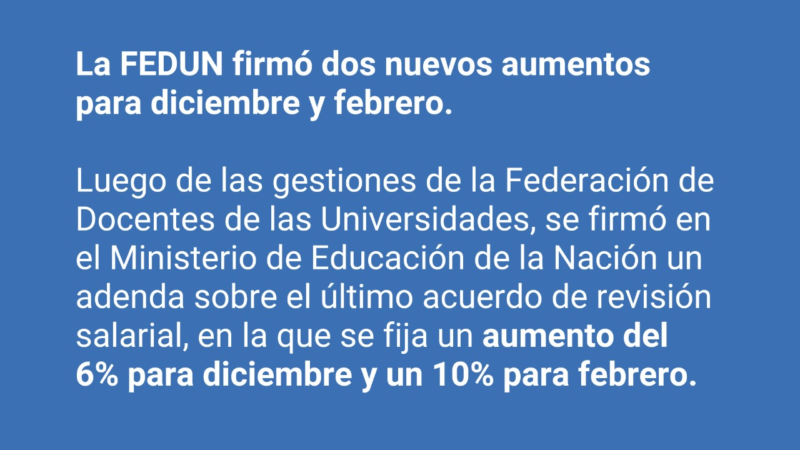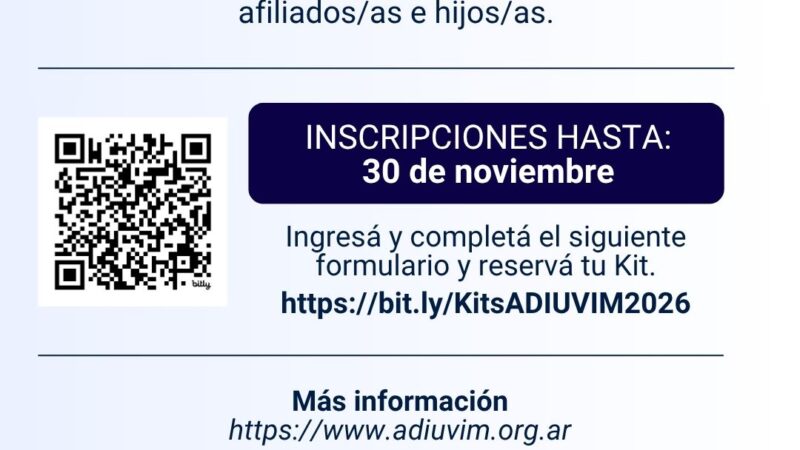Una Ley para darnos una oportunidad como Nación
Por Nahum Mirad – Secretario General de ADIUVIM
La discusión en torno a la Ley de Financiamiento Universitario no es una cuestión contable, sino existencial. No estamos debatiendo números, sino horizontes. Lo que está en juego no es solo el presente de nuestras universidades, sino la posibilidad misma de imaginar y construir un país con justicia social, dignidad colectiva y soberanía.
El pasado 24 de junio, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Córdoba, gremios y autoridades universitarias nos reunimos con legisladores nacionales por Córdoba para hablar de lo urgente, pero también de lo esencial. Hablamos de salarios atrasados y condiciones indignas de trabajo, de cursadas amenazadas, de investigaciones interrumpidas, de presupuestos exiguos, de edificios sin mantenimiento. Pero, sobre todo, hablamos de soberanía. Porque cuando la universidad pública se apaga, no se apagan instituciones: se apagan saberes, vínculos y oportunidades. Se desarma el tejido que nos permite ser comunidad, más allá de la suma de individualidades.
Una universidad no es una isla. Es parte de una red viva y compleja: dialoga con otras casas de estudio, con institutos de investigación, con hospitales y centros de salud, con el entramado productivo, con las barriadas urbanas, con los territorios rurales, con las regiones y con la historia misma del pueblo argentino. Recortar su presupuesto no es reducir un gasto: es romper lazos vitales. Desfinanciar el sistema universitario no es solo una omisión presupuestaria: es una política de desmembramiento.
Lo que está en riesgo no es solo el funcionamiento de una institución, sino un proceso histórico —lento, imperfecto, profundamente identitario— que le permitió a generaciones de argentinos y argentinas acceder a una ciudadanía crítica, creativa y plena. Un proceso que abrió la posibilidad de soñar, con irreverencia transformadora, una nación capaz de articular sus recursos naturales con la inteligencia colectiva, la diversidad cultural y la potencia organizativa de sus comunidades, bajo la bandera del conocimiento como bien común.
Fue en ese marco que el país se animó a pensar la soberanía no solo como control del territorio, sino como la capacidad de producir sentido, agregar valor e imaginar futuro. No solo extraer, sino comprender. No solo habitar, sino transformar. No solo sobrevivir, sino crear una vida digna de ser vivida.
Los principios de libre acceso y gratuidad no son concesiones ni favores del Estado a “personas que pueden pagar” o “que deberían devolver a la sociedad”: son expresiones concretas de una decisión civilizatoria de interés común superior, el esfuerzo fundante de la patria de un proyecto mayor de solidaridad científica y tecnologica. Estos principios reconocen que cada unidad educativa y científica, actuando en red, despliega un efecto multiplicador que no se agota en el aula ni en el laboratorio, sino que se irradia hacia todos los planos de la vida nacional: en la producción y el trabajo, en la salud y el hábitat, en la cultura, la tecnología, la democracia. Allí donde el conocimiento se comparte, articulado por las múltiples expresiones de una comunidad diversa, rica y compleja, florecen posibilidades que nos hacen más libres, más justos, más capaces de pensarnos como un pueblo con destino.
En este contexto, los argumentos fiscalistas que reducen todo a la lógica del superávit resultan no solo mezquinos, sino peligrosamente ingenuos. Detrás de cada presupuesto hay vidas, sueños, historias de esfuerzo silencioso. Hay docentes que siguen enseñando con salarios devaluados, investigadores que insisten aunque falten recursos, nodocentes que sostienen con compromiso el funcionamiento cotidiano, estudiantes que hacen malabares para no abandonar. Esa resistencia, por más admirable que sea, no es infinita. La vocación sostiene, pero no reemplaza al financiamiento. No se hace ciencia con hambre, ni se garantiza calidad académica con precariedad estructural.
Las universidades públicas siguen siendo, quizá, la última gran institución republicana que combina lo estratégico con lo popular. Son espacios donde dialogan el saber y las necesidades comunitarias, el laboratorio y la plaza, la tecnología y la cultura. Defenderlas no es una consigna gremial ni una nostalgia de ascenso social: es una urgencia racional, una causa nacional.
Por eso, a quienes hoy ocupan bancas legislativas no les pedimos favores: les exigimos compromiso. Que escuchen no solo nuestras demandas, sino la historia de las universidades públicas argentinas: tejida con luchas, con inclusión, con excelencia académica, con presencia territorial, y con un consenso histórico que atravesó todas las tradiciones políticas. Les pedimos estar a la altura de un tiempo que no admite la tibieza.
Una ley de financiamiento universitario no es un gesto sectorial. Es una afirmación de proyecto nacional. Una decisión profundamente política —que trasciende lo partidario—. Es reconocer que sin pensamiento crítico, sin conocimiento libre, sin investigación pública, no hay desarrollo posible. Es entender que el aula y los laboratorios son los espacios donde, día a día, se ensaya la Argentina que queremos ser.
Nos toca elegir. O apostamos por una nación que se piensa, que forma, que crea, que debate, o aceptamos convertirnos en un territorio fragmentado, que importa todo: incluso sus ideas.
La universidad no es un privilegio. Es un derecho, pero también un deber. Y, sobre todo, es una apuesta ética. Porque allí donde hay una cátedra abierta, una biblioteca encendida, un aula habitada, hay una sociedad que no se resigna.
La pregunta, entonces, es simple y brutal: ¿vamos a dejar caer lo que con tanto esfuerzo supimos construir? ¿O vamos a sostener, con firmeza y ternura, ese proyecto colectivo que nos permitió crecer con dignidad?
La respuesta está en las manos de esta generación. A todos nos cabe la responsabilidad de nuestras posturas y actos. Sin universidad, no habrá manos que escriban el camino que definamos.